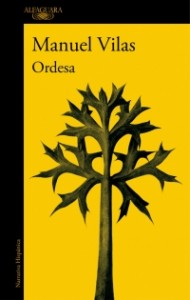 JUAN CARLOS SIERRA | El azar es un agente literario misterioso. Mi anterior reseña en Estado Crítico la dediqué a El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Pues bien, dos días antes de que se publicara, me topé paseando por Gines (Sevilla) con mi casi vecino y, sin embargo, amigo el novelista Coradino Vega. Tras los abrazos y las preguntas de rigor sobre nuestras respectivas familias, hicimos lo que solemos hacer cuando nos encontramos por el pueblo; a saber, hablar de los libros que nos traemos entre manos. Entonces me comentó sus impresiones sobre las novelas que componen El laberinto mágico de Max Aub y sobre la que en aquellas fechas acompañaba sus insomnios, Ordesa, de Manuel Vilas. Lo que me contó de esta última despertó en mí cierta curiosidad, a pesar de mis reticencias hacia el Vilas poeta –el único que había frecuentado hasta ese momento-, y me lancé a la caza y lectura del último libro del de Barbastro. Y es en ese momento cuando se cierra el primer ciclo del azar y me encuentro leyendo un libro que, como el de Abad Faciolince, también surge de la orfandad, del rescate –cada uno a su manera- de la figura del padre muerto –y de la madre también, en el caso del aragonés-. Al hilo de esta lectura surgen azarosamente otros títulos recientes dentro del mismo horizonte temático como Padre de Juan Vicente Piqueras o el reseñado hace poco por mi querido Alejandro Luque también en Estado Crítico Honrarás a tu padre y a tu madre de la zaragozana Cristina Fallarás.
JUAN CARLOS SIERRA | El azar es un agente literario misterioso. Mi anterior reseña en Estado Crítico la dediqué a El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Pues bien, dos días antes de que se publicara, me topé paseando por Gines (Sevilla) con mi casi vecino y, sin embargo, amigo el novelista Coradino Vega. Tras los abrazos y las preguntas de rigor sobre nuestras respectivas familias, hicimos lo que solemos hacer cuando nos encontramos por el pueblo; a saber, hablar de los libros que nos traemos entre manos. Entonces me comentó sus impresiones sobre las novelas que componen El laberinto mágico de Max Aub y sobre la que en aquellas fechas acompañaba sus insomnios, Ordesa, de Manuel Vilas. Lo que me contó de esta última despertó en mí cierta curiosidad, a pesar de mis reticencias hacia el Vilas poeta –el único que había frecuentado hasta ese momento-, y me lancé a la caza y lectura del último libro del de Barbastro. Y es en ese momento cuando se cierra el primer ciclo del azar y me encuentro leyendo un libro que, como el de Abad Faciolince, también surge de la orfandad, del rescate –cada uno a su manera- de la figura del padre muerto –y de la madre también, en el caso del aragonés-. Al hilo de esta lectura surgen azarosamente otros títulos recientes dentro del mismo horizonte temático como Padre de Juan Vicente Piqueras o el reseñado hace poco por mi querido Alejandro Luque también en Estado Crítico Honrarás a tu padre y a tu madre de la zaragozana Cristina Fallarás.
No sé si se trata de una tendencia, de una moda, de un subgénero o simplemente de algo intemporalmente inevitable e ineludible cuando toca despedirse de los progenitores, cuando en estas circunstancias al escritor no se le viene al teclado o a la pluma más que la necesidad de «inolvidar», como diría Piqueras, cuando la literatura se transmuta en la herramienta más eficaz para pelearse a muerte con la misma muerte.
Sea como fuere, en el caso de Manuel Vilas esta lucha por «inolvidar» a sus padres fallecidos se lleva a cabo a través de un artefacto literario que diluye las fronteras clásicas de los géneros literarios. Poesía, memorias, autobiografía, crónica y, por supuesto, ficción narrativa se confunden en Ordesa para contar la verdad de la vida vivida junto a sus padres, porque “La verdad es lo más interesante de la literatura. Decir todo lo que nos ha pasado mientras hemos estado vivos. No contar la vida, sino la verdad” (página 77). Y es imposible ceñir esa verdad, nos dice Manuel Vilas con su práctica literaria en Ordesa, a un único corsé literario convencional. No obstante, parece que, atendiendo a esta cita sobre la verdad y la vida, en la enumeración anterior sobraría el último término, el referido a la ficción; sin embargo, quizá recogiendo la tesis que se encierra en el título que José Manuel Caballero Bonald escogió para reunir sus dos libros de memorias, La novela de la memoria, queda plenamente justificada la inclusión del concepto de ficción narrativa en la amalgama genérica con la que se construye Ordesa. Además, para corroborar esta idea, en uno de los numerosos ejercicios de contradicción que el de Barbastro desarrolla a lo largo del libro, se puede leer lo siguiente: “Nos vendría muy bien escribir sobre nuestras familias, sin ficción alguna, sin novelas. Solo contando lo que pasó, o lo que creemos que pasó” (página 127).
Como cabría esperar en un relato de estas características, las figuras de los progenitores, cada uno con sus peculiares relaciones con el hijo escritor, presiden el libro y le dan forma. Pero también aparecen el pasado familiar silenciado y desconocido –otro ejercicio de ficción-, las leyendas de los antepasados, las ovejas negras, las vergüenzas más o menos inconfesables, el paisaje de la infancia –de ahí el título-,… a lo que Vilas añade, en un interesante juego de espejos, su condición de padre, la familia creada a partir de él, su relación con sus hijos adolescentes,… Todo para que el lector se acerque a la tesis que recorre el libro de punta a cabo, que el tiempo de las relaciones paterno-filiales es circular, repetitivo, una suerte de eterno retorno, que a su vez construye un camino: “El eterno regreso de la maternidad y la paternidad desmoronadas, el regreso de lo mismo siempre” (página 297), “un laberinto donde nos comunicamos más allá de la desaparición, a través del malentendido. Como si el malentendido fuese una ecuación matemática que destruye la física de la muerte” (página 298).
Pero la familia vive en la Historia, que también es repetitiva, según la versión de Manuel Vilas en Ordesa. No sé por qué extraña razón o por qué camino ignoto del azar lector, la visión de la historia de España que aparece en Ordesa me lleva a la cuarta Glosa a Heráclito de Ángel González, la que se atribuye a la interpretación del pesimista, aquella que decía: “Nada es lo mismo, nada/ permanece. / Menos / la Historia y la morcilla de mi tierra:/ se hacen las dos con sangre, se repiten.” En Vilas, no aparece la sangre literalmente, pero sí y fundamentalmente su interpretación metafórica: el retrato de una España esencial e inmóvil desde los años 60 hasta hoy, un país en el que siguen triunfando la explotación, el cainismo, la alienación, es decir, los mismos perros pero con diferentes collares que someten, asustan y muerden a los más vulnerables, a la gran mayoría, entre la que se encuentra la familia pasada y presente de Vilas; es el franquismo social que se extiende más allá del propio franquismo. Algo parecido a lo que plantea Daniel Jándula en su última novela Tener una vida.
Y así, como por azar, porque la vida contada también comparte esa condición casual e incierta, se van uniendo fragmentos/capítulos de esa vida en familia y en la Historia hasta desembocar en los poemas finales del epílogo, titulado precisamente «La familia y la Historia». Los once poemas que forman este última parte del libro pueden antojarse innecesarios por reiterativos al lector que haya recorrido las 357 páginas anteriores, ya que se vuelve sobre los mismos asuntos que ya se han tratado con anterioridad. Sin embargo, también pueden observarse desde otra perspectiva, la de la intensidad que confiere al relato el fraseo lírico, su condensación, a pesar de la raigambre narrativa de gran parte de los versos. Si en la narración en prosa el estilo que elige Vilas se inclina hacia la frase corta a modo de perdigonazo en la sensibilidad del autor, esa sensación se hace más patente, es decir, más potente en la coda final en verso. Una inmejorable manera de cerrar el paseo que propone Manuel Vilas en Ordesa y de encontrarle algún sentido al azar que me abrió Coradino Vega en aquel encuentro sabatino ginense.
Ordesa (Alfaguara, 2018), de Manuel Vilas | 387 páginas | 18,90 euros
I like your boogie-woogie, dear John Charles.
Querido Emirsays, creo que su comentario tiene poco que ver con esta reseña, ¿verdad?