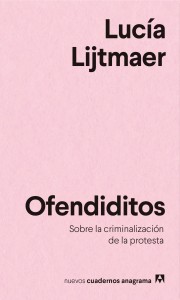
CAROLINA EXTREMERA | Durante los años finales del siglo veinte y los primerísimos del veintiuno, yo iba a la universidad. Tenía unos amigos con los que quedaba para salir los fines de semana y había dos que llegaban sistemáticamente tarde. No me estoy refiriendo a los cinco minutos de cortesía, sino a una media de cuarenta. En una ocasión, se retrasaron más de una hora y entramos ya muy tarde a una película que íbamos a ver, de modo que me molesté muchísimo y les eché una bronca. Ya se están imaginando qué pasó, ¿verdad? Efectivamente: la mala era yo. Ahí descubrí que tener actitudes que molestan deliberadamente a los demás, como suponer una y otra vez que tu tiempo es más valioso que el suyo, está muchísimo más aceptado socialmente que enfadarte porque alguien te trate de forma desconsiderada.
En casi todos los círculos sociales hay alguien que recurre al insulto constantemente, buscando qué es lo que más daño puede hacer a los demás mientras lo disfraza de broma. También conocí a alguno de esas características. Si me ponía seria y le pedía que dejara de insultarme, la respuesta era siempre la misma: no tienes sentido del humor. Más tarde, opté por pagarle con la misma moneda, le hacía “chistes” igual de estupendos que los suyos pero, por algún motivo desconocido, se enfurruñaba. Sus ataques eran libertad de expresión, los míos eran rabietas. ¿Les suena? Es el día a día de las redes sociales.
En su libro Ofendiditos, Lucía Lijtmaer lo explica así: “El eslabón más alto de la jerarquía utiliza los medios a su alcance para realizar una crítica, la que sea, contra un movimiento o grupo social. Cuando este reacciona criticándole con sus propios medios – ya sea el activismo digital, la argumentación mediática, la legislación vigente o, por qué no, el humor -, el primero lo acusa de censurarlo, de difamarle o de malinterpretarlo”. Después llega el momento en el que se empieza a hablar de “linchamiento” en las redes y, entonces, esa persona ahora se convierte en víctima, pero hacerse la víctima deja de ser, de repente, algo ridículo como lo era cuando se victimizaba al colectivo social “ofendidito”.
Tengo que admitir que me interesé por este cuadernito de menos de noventa páginas precisamente por ese mal tan extendido que consiste en que deseamos leer publicaciones, artículos o hilos de Twitter que refrenden nuestra opinión, pero también creo que analiza lo que yo solamente había esbozado de manera informal con bastante solvencia, ya que hace hincapié en cómo realmente hay personas que están yendo a la cárcel por sus opiniones y no son precisamente los que han sido abucheados en las redes, sino otros que, curiosamente, estaban en el otro bando. También analiza, por ejemplo, el uso del lenguaje con términos como “puritanismo” – que ella estudia desde su significado inicial al uso tendencioso actual -, “linchamiento” – que ya no implica violencia física porque el gran problema no es que te agredan por ser negro, sino que te insulten por ser racista – o la expresión “caza de brujas”. En este último caso, incluso se molesta en explicar y aclarar los hechos ocurridos en Salem en 1692. Puede parecer una tontería, pero no lo es y arroja luz sobre lo confuso y absurdo que es la utilización de esa expresión en el contexto en el que se usa hoy día. “Resulta curioso que el caso de Salem se enarbole no para mostrar a una sociedad ejecutora de mecanismos de castigo a las mujeres – que fue exactamente lo que supuso la caza de brujas hasta bien entrado el siglo XVIII -, sino para señalar a unas determinadas mujeres como turba enloquecida que va contra el statu quo social”.
Merece la pena también el capítulo en el que analiza la procedencia estadounidense de los términos “polÍticamente correcto” y “políticamente incorrecto”, quiénes los acuñaron y por qué y cómo se extendieron, como un contagio, por todo el mundo. No puede menos que sorprender que, precisamente esos “políticamente incorrectos” que dicen estar siendo silenciados tienen audiencias de miles de personas (miren, por ejemplo, el inmenso poder mediático de Trump que, sin embargo, se refiere a sí mismo como alguien fuera del sistema). En contraposición al “ofendidito” encontramos al “Fiero Analista”, que dedica columnas y columnas a defender la libertad de expresión cuando se trata de insultar a un colectivo más débil y se coloca a sí mismo en la posición de víctima. Como explicaba muy bien Eni Reddo – Lodge en su libro Why I’m no longer talking to white people about race. (Por qué ya no hablo sobre raza con blancos), hay cada vez un número mayor de personas que piensan que ser acusado de racista es un problema equivalente al racismo. Había un chiste en los noventa que narraba el encuentro entre dos amigos. Uno de ellos le explicaba al otro que se había muerto su esposa, a lo que el primero respondía: vaya día, a ti se te muere la mujer y a mí se me pierde el bolígrafo. Al Fiero Analista se le ha perdido el bolígrafo, pero es importante que esto se reseñe como el mayor problema de nuestra sociedad. Escribe Lijtmaer: “La sorna del Fiero Analista ofendido contra el ofendidito no busca otra cosa que recuperar la centralidad perdida en el discurso dominante y reafirmar aquello que conforma el buen gusto, determinar de qué se habla y de qué no se habla y, sobre todo, cómo se habla de ello. Desde su tribuna, todo lo diverso es histérico y, por tanto, es impugnable”.
Ofendiditos (Anagrama, 2019)|Lucía Lijtmaer|96 páginas | 8.90€