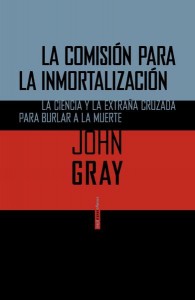 La comisión para la inmortalización. La ciencia y la extraña cruzada para burlar a la muerte
La comisión para la inmortalización. La ciencia y la extraña cruzada para burlar a la muerte
John Gray
Sexto Piso, 2014
ISBN: 978-84-15601-71-5
248 páginas
19 €
Traducción de Carme Camps
Coradino Vega
A finales del siglo XIX y principios del XX surgió en Gran Bretaña un grupo de intelectuales y políticos que buscaba pruebas científicas de que el alma sobrevivía a la muerte del cuerpo. Entre otros, se encontraban el filósofo de Cambridge especializado en ética Henry Sidgwick, el codescubridor de la selección natural Alfred Russell Wallace o el que llegara a ser primer ministro Arthur Barfour. Les unía la repulsión que les provocaba el materialismo científico y fundaron una Sociedad para la Investigación Psíquica que utilizó la ciencia contra la ciencia de tal forma que acabó convertida en un canal para la magia. Junto a un selecto círculo de damas victorianas, organizaban extrañas sesiones de espiritismo en las que escribían textos automáticos interconectados para expresar no tanto el flujo del inconsciente, al modo de los surrealistas, como los mensajes que provenían del otro lado. Darwin y George Eliot asistieron a una. Y salieron llevándose las manos a la cabeza. Por su parte, en el seno de la llamada Comisión para la Inmortalización, el ingeniero soviético Leonid Krasin propuso congelar el cadáver de Lenin para devolverlo a la vida cuando fuera científicamente posible. Mientras, Malévich le diseñó un sepulcro en forma de cubo, que era la figura geométrica que mejor encarnaba la superioridad, según las teorías del suprematismo. Krasin formaba parte de un intento que no buscaba pruebas de la vida después de la muerte, sino divinizar la humanidad a través de la razón y la técnica. Se denominaban los “constructores de Dios”. Y para matar la muerte, estimaron necesaria la eliminación física de millones de sus conciudadanos. Por su parte, a caballo entre unos y otros, estuvo H. G. Wells —de quien Conrad escribió que no le importaba la humanidad, pero que no obstante se empeñaba en mejorarla—, el cual, tras enamorarse de la secretaria de Gorki en uno de sus peregrinajes a la Unión Soviética y (aun conociendo su identidad de ‘femme fatale’ y espía) no ser capaz de separarse de ella durante el resto de su vida, se dio cuenta de que todo cuanto había especulado en público, incluyendo las premoniciones de sus novelas, no sólo era opuesto a lo que predicaba para sí sino que carecía de sentido.
Sin embargo, tras los anhelos de los investigadores psíquicos eduardianos por comunicarse con la eternidad, hubo siempre un móvil íntimo: ocultar una pulsión homosexual, establecer un contacto adúltero, recuperar a un hijo fallecido demasiado pronto, tejer una cortina de disimulo sobre aspectos de sus vidas que ellos o su ambiente puritano no podían o querían aceptar. En Rusia, con lo mucho que se denostaba a Nietzsche y la religión, lo que realmente se pretendió fue la creación de un nuevo hombre que superase las imperfecciones terrenas y, de ese modo, conseguir la felicidad absoluta de la especie humana, aunque para ello tuviera que prescindir de los ejemplares existentes. Pero no hay “una ciencia prístina que no haya sufrido los caprichos de la fe”, dice John Gray, y ni los avances tecnológicos más inesperados, ni el esoterismo, ni la creencia laica en el progreso o la telepatía, como tampoco la religión, han podido rebatir el axioma darwinista de que los humanos son animales sin ningún destino especial que les asegure un futuro después de su paso por la Tierra. A un paso de ese principio está la interrogación que tanto atormentó a Sidgwick: si no hay un más allá que justifique el comportamiento durante la vida, ¿qué más da que obremos bien o mal? La bondad humana es una deficiente entelequia seglar tan necesitada de fe como las explicaciones del teísmo. Ése parece ser el caballo de batalla de John Gray. Profesor de filosofía política en Oxford o la London School of Economics, y cercano en sus inicios a las doctrinas del «thatcherismo», combate en sus libros la credulidad no sólo de la religión o las utopías revolucionarias, sino también de quienes piensan que un progreso gradual sea posible entre los humanos. De ahí que la elección del tema de este ensayo pueda antojarse tan extravagante como tendenciosa: mezclar el terror bolchevique con las ocurrencias ultramundanas, equiparar la razón al gulag, o la religión a la ciencia, es un ejercicio polémico con visos de enmienda a la totalidad sustentada en cambio sólo en una postura nihilista. Y sin embargo las tesis de John Gray suelen superar la cortedad de horizontes de la provocación gratuita.
Como Robert Hughes en sus críticas más acerbas al arte contemporáneo, leer a John Gray conlleva desechar cualquier criterio que tienda a lo políticamente correcto y enfrentarse con valor y flexibilidad a las fallas de las creencias que cada uno tenga. Su camino de inventariar el fracaso humano puede que no tenga salida, pero mientras lo recorre con una lucidez que no pocas veces cabe que resulte igual de brillante que de irritante, uno toma conciencia de la debilidad intrínseca a cualquier posicionamiento colectivo. El suyo pasa por la aceptación de las cosas y una especie de contemplación que, más deudora quizás de la escuela cínica que de la estoica, pone el dedo en la llaga al tiempo que alberga la más que probable opción de admitir lo que suceda, sea lo que sea. Pero tan poco comprensivo con la blandura y falsedad de las buenas intenciones como se muestra John Gray, su idea de comparar futuro con progreso; de describir tan efectistamente la máquina de matar estalinista en un ensayo que empieza hablando de espiritismo; o de incidir en el componente religioso no sólo de las ideologías del siglo XX, sino incluso de la ciencia; resulta de lo más endeble. Por más que acierte al advertir que la fe en la ciencia no va a resolver nunca lo irresoluble, que el ateísmo pueda volverse tan fundamentalista como cualquier tipo de gnosticismo, o incluso al observar el sinsentido de pretender la inmortalidad cuando las instituciones humanas son perecederas, repetir como lo hace que durante el siglo XX murieron a manos de otras personas mayor cantidad de humanos que en cualquier época de la historia es ignorar deliberadamente que, en el mismo lapso de tiempo, el progreso y el bienestar alcanzó una cota y una expansión tampoco antes vistas. Porque una cosa es escapar inútilmente a la contingencia y el misterio por no asumir que somos animales efímeros, y otra equiparar el meliorismo a la teosofía. Afirmar que “la resurrección de los muertos al final de los tiempos no es tan increíble como la idea de que la humanidad, provista cada vez con más conocimientos, va camino de un mundo mejor” es tanto una constatación parcial de la realidad como una consciente sustitución de lo deseable por lo que parece. Que el universo escape a las leyes de la lógica no convierte a Richard Dawkins en un fraude. Aceptar que el mundo esté regido por el caos, fuera de toda comprensión, y que la voluntad del ser humano sea impotente para establecer algún tipo de orden, puede que otorgue cierta calma interior, pero también abre la puerta a lo injustificable.
John Gray tiene el talento de convertir el ensayo en buena literatura, por si todavía hay quien cree que todo lo que no sea ficción es un proceso creativo de segunda. Su prosa cuidada, su habilidad narrativa y su estructura fragmentaria, en la que intercala versos y citas con una fluida naturalidad, hace placentera la lectura. Al mismo tiempo, me ha hecho acordarme de un poema de Robert Hass:
«… Si el horror del mundo fuera la verdad del mundo,
decía, no habría nadie para contarlo
ni nadie a quien contarlo…»