Los salones y la vida de París
Marcel Proust
La Espuela de Plata, 2011
ISBN: 978-84-15177-25-8
172 páginas
12 €
Traducción de Eduardo Caballero Calderón revisada por Vicente Corbi
Manolo Haro
A finales del XIX, aunque pueda parecer una ‘boutade’ crítica, Proust no era aún Proust. Sería más apropiado decir que no era todavía el escritor cuya memoria-río, precipitándose por taludes y vaguadas, con una prosa a veces remansada, a veces impetuosa como un rabión, iba a convertirse en un hito para todos aquellos que miraran hacia atrás y ficcionaran o no sus vidas. Claro que para llegar a ser el Marcel de mirada somnolienta e índice en la barbilla hubo de pasar por los estadios larvarios que se muestran claramente en este librito que ilumina este día de cadencia otoñal, este que hoy ofrece nuestro blog. Los salones y vida de París, con el que ediciones Espuela de Plata coloca el número 13 de su colección en la llamativa estantería de su editor, Abelardo Linares, es el resultado del afán del escritor y periodista colombiano Eduardo Caballero Calderón, que allá por 1945 publicó en Bogotá una muestra de las crónicas de salones que el joven escritor francés daba a la imprenta de Le Figaro, junto a otros textos más que pudiéramos considerar pre-proustianos en el sentido más estricto del término. Tanto en la calidad y la profundidad de los dos bloques como en su ejecución hay, ya lo veremos, una notabilísima diferencia.
Proust acostumbraba a dejarse caer por las residencias aristocráticas del París de Fin de siècle. Alternaba allí con seres atravesados por los blasones y las sangres de apellidos principescos. A diferencia de Henry James, que ya en sus cuadernos de notas mostraba que lo que recogía eran semillas brillantes para construir sus árboles narrativos posteriormente, el joven Marcel hacía las veces de anónimo cronista para obsequiar a los lectores del conservador Le Figaro con lo que más tarde la masa democrática –tan aficionada a mirar por las ranuras mínimas de los grandes palacios para observar la pompa y la vida muelle– encontraría en el papier couché. Aquí no encontraremos sino a un autor que con esta actividad simplemente está preparando la paleta de colores para lo que vendrá más tarde en el mundo de À la recherche. A pesar de que la vida es observada sin filtros, sin visillos ni batistas, la viveza de los colores es apastelada, cuando no nula. Sí que se pueden espigar unas cuantas anécdotas sabrosas (no siempre) de todo ello –ni que decir tiene que, el lector actual aprovecharía más estas escenas de interiores con un aparato de notas que revitalizara la historia íntima de estos personajes–. Estos salones que han visto los bustos vivientes de Alfred de Musset, Balzac, Maupassant, Flaubert, Merimée, los Goncourt o Sainte-Beuve, entre otros, guardan entre sus paredes estúpidas anécdotas que no las contaría ni el peor de los humoristas de la época. Un asistente al salón de la princesa Mathilde le contó a esta misma que Flaubert le había leído un día su Bouvard et Pécuchet; al llamarle la atención al sujeto sobre lo improbable del caso, acabó admitiendo que sólo le había leído a Bouvard. Mucho ha tenido que cambiar el mundo para que los de entonces se mondaran con estas chorradas de gabinete. Sí se le aplauden ciertas intuiciones, precisos fogonazos, que el lector proustiano celebrará sobremanera (los corchetes son míos intentando subsanar una muy mejorable traducción): “[Es] a menudo frecuente que los novelistas pintan/[pinten] por anticipado, con una especie de profética exactitud, hasta en los detalles más mínimos, una sociedad y unos personajes que no deberán existir sino mucho tiempo después”. No hará otra cosa el cronista cuando tamice todo lo que ve ahora y lo convierta –desde el ámbito de la ficción– en lo que luego será su opus magnum. Pero a cada uno lo suyo. Proust es un hombre complaciente que le sacará jugo a todo esto cuando mute realidad color pastel por literatura, cuando se siente en los tocones nervudos de su memoria. Desde luego, jamás hubiera soltado una perla en cualquiera de estos palacete como las que soltaba Baudelaire: “Hay que trabajar; si no por gusto, al menos por desesperación; ya que, considerándolo bien, trabajar es menos engorroso que divertirse”. Claro, a cada uno lo suyo de nuevo: ‘champagne’, vanidad y excelsas colgaduras para unos; absenta, el abismo del fracaso y la luna de los charcos para otros.
¿Cuándo, pues, vibra el lector con este librito? En los cinco artículos del segundo bloque, donde Proust hace abdominales para subir el promontorio del camino de Swann que vendrá pronto. Mucho se ha jugado con la magdalena y la camita del niño Marcel, pero pocos como él utilizan los objetos, las luces del día o los nombres para evocar tan magistralmente. En “Rayo de sol sobre el balcón” salta de su casa al recuerdo de su primer amor infantil entrevisto de lejos correteando por los Campos Elíseos: “Un día vendrá en que la vida no ha de traernos más felicidades. Pero entonces la luz que se ha asimilado a ellas nos las devolverá, esa luz que a la larga hemos convertido en humana y que no es ya para nosotros sino una reminiscencia del bienestar; nos lo hace gustar en el instante presente en el que brilla y en el instante pasado que nos recuerda, o más bien entre los dos, fuera del tiempo, siendo en verdad la felicidad de nuestros días”. En “Vacaciones de Pascua” afirma que “los novelistas son gente estúpida, que cuenta por días y por años. Acaso los días son iguales para un reloj que para un hombre”. Casi una declaración de intenciones, ¿no es cierto? En este hermoso escrito evocará cómo la mera promesa de un viaje a Florencia, que finalmente no se efectuará por motivos de salud, y lo lleva a confeccionar unas de las páginas vibrantes. “A mis fieles manos no les faltaron flores para honrar el aniversario del viaje que no había podido realizar. Después el tiempo volvió a ser frío en torno a los castaños y a los plátanos del bulevar, y en el aire glacial que los bañaba, he aquí que, como en una copa de agua pura, se abrían los narcisos, los junquillos, los jacintos y las anémonas del Ponte Vecchio”.
Cierra el volumen una defensa radical de las catedrales y sus cultos en respuesta al polémico proyecto Briand, cuyo autor fue el teórico de la confiscación de los lugares santos a la Iglesia por parte del Estado francés. Esta apropiación vino como respuesta a la ruptura del gobierno de la República con Roma, la cual sufriría a partir de la entrada en funcionamiento de tal plan el cese de partidas encomendadas a pagar ceremonias y mantener edificios, incluso pudiéndose usar estos, según Proust, para transformarlos en museos, salas de conferencia o casinos. Admirable resultará leer unas páginas de honda devoción por los rastros de una cultura milenaria –pero, atención, Proust no es un «capillita»– basadas en el trabajo profuso y esclarecedor del mayor especialista del gótico francés en la época, Émile Mâle.
El autor hizo abdominales con estos escritos de juventud. No pasaría nada si el vendaval Proust se hubiera manifestado al orbe literario por primera vez con En busca del tiempo perdido, lo cual hubiera sido un milagro de la creación artística. Sin este Proust no existiría el otro. Leerlo es un placer y una promesa. No hay nada como sonreírse de felicidad ante las inocentes balas de fogueo que luego el lector sabe que algún día explosionarán con la fuerza de un rayo matinal en verano.
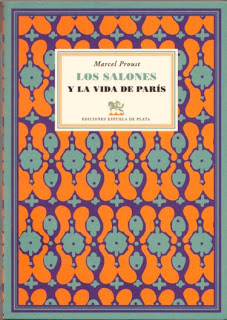
Chapeau, monsieur Haro!
José Manuel