Don DeLillo
Austral, 2013. Colección “Contemporánea”
ISBN: 978-84-322-1483-7
157 páginas
6,95 €
Traducción de Ramón Buenaventura
Coradino Vega
Hacia el final de su vida, a Tolstoi le dio por desaprobar moralmente los poderes de seducción del arte y se decantó por una prosa que fuera comprensible en un aula de primaria. Otros artistas, sin embargo, comenzaron cultivando esa suerte de estilo tardío y se fueron haciendo cada vez más abstrusos conforme cumplían años. Joyce escribió un primer libro de cuentos de una limpieza tan equilibrada como la de los cuadros del Goya más joven o las primeras sonatas de Beethoven, y los tres acabaron en el extremo opuesto: Goya, pintando rostros difuminados cada vez más oscuros y expresionistas; Beethoven, fusionando las arquitecturas barrocas con una introspectiva disonancia visionaria en sus últimos cuartetos de cuerda; Joyce, publicando una novela tan compleja y de lenguaje tan retorcido que casi nadie ha terminado de leer o llegado a comprender del todo. Paul Klee se cansó del progreso lineal en el que muchos creen que consiste la historia del arte y se puso a imitar las pinturas infantiles de su hijo. Arvo Pärt respondió a la exigencia atonal de la música del siglo XX con un minimalismo casi primitivo que retornaba a la melodía. Goya dijo: “En pintura no hay normas”, pero da la sensación de que son más los artistas que han ido tendiendo a la desnudez que viceversa.
Quienes conocen a fondo la trayectoria de Don DeLillo afirman que, desde la publicación de Submundo en 1997, su obra se ha ido haciendo cada vez más breve y serena, más meditativa, tendiendo puentes a las artes visuales al tiempo que sondea sin cesar los límites del lenguaje. Y de esa deriva quizás sea Punto omega, novela corta de 2010 que ahora se reedita en formato de bolsillo, la mejor prueba -tras el prólogo que tiene su contrapunto en el epílogo, el primer capítulo comienza: “La verdadera vida no es reducible a palabras habladas ni escritas, por nadie, nunca”-. De una enunciación clara, contenida, con una distante naturalidad a la que parece que siempre rodea el silencio, el estilo de DeLillo alcanza una belleza, en su afán por la exactitud, a medio camino entre la poesía y la ciencia. Como la poesía, Punto omega requiere del lector una concentración intensa, si no quiere perderse la riqueza de su expresividad, mientras le obliga a discernir lo que hay de misterio en lo inconcebible o trivial con una profundidad más aguda. Como en un informe técnico, la escritura de Don DeLillo no se para de preguntar de dónde vienen las cosas, cuál es la forma más precisa de nombrarlas, por qué las hacemos, qué significan. La suya es una prosa de una transparencia impasible que tiene que ver con la necesidad de trascender esta vida, de buscar más allá de lo que tenemos delante de los ojos, pero también de mirar los objetos físicos con la máxima atención, convencida de que uno no sabe ver lo que mira si no descubre su nombre. De hecho, uno de los temas principales de Punto omega es precisamente la necesidad de la atención, como si el personaje que al inicio de la novela contempla de un modo obsesivo una proyección ralentizada de Psicosis exhibida en el MoMa, nos estuviera pidiendo que nos metiéramos con su misma fijeza en la materia de las palabras que están empezando a contar su historia truncada, ese punto de azar y conexión que luego nos llevará a otra cosa.
Jim es un joven cineasta empeñado en rodar un documental en el que sólo aparecerá la cara de Richard Elster, un intelectual que asesoró al Pentágono durante la guerra de Irak, revelando en plano fijo, junto a una pared, los secretos de Estado de los que fue partícipe. Para convencerlo, Jim le sigue hasta su retiro en mitad del desierto. Allí beben y charlan. Pero entonces llega Jessie, la hija de Elster, y la dinámica se vuelve entre los tres cada vez más cercana y extraña, hasta que de pronto sucede lo terrible. En muy pocas novelas que yo haya leído, a no ser en algunas de Cormac McCarthy, el paisaje cobra una plasticidad tan orgánica, esta relevancia entre mística y geológica transida de espacio y tiempo que modifica la percepción de forma sinestésica: “Sigo viendo las palabras. Calor, espacio, quietud, distancia. Se han trocado en estados visuales de la mente”. Jim y Elster conversan sobre muchos temas —o, más bien, Elster habla y Jim le escucha—, a condición de que no sea del proyecto de la película: qué es la realidad y cómo es percibida o creada por la mente humana, el alma del haiku, quién se es de verdad y cómo experimentamos la vida, el agotamiento de la conciencia junto al deseo de regresar a la materia inorgánica, ese ruido de fondo que opera como bajo continuo en la obra de Don DeLillo, el inasible “punto omega” que tratara Teilhard de Chardin pero, sobre todo, el tiempo. Dice Richard Elster: “El día acaba convirtiéndose en noche pero es una cuestión de luz y oscuridad, no de tiempo que pasa, no de tiempo mortal. No hay el terror de costumbre. Es diferente aquí, el tiempo es enorme, eso es lo que percibo aquí, palpablemente. El tiempo que nos precede y nos sobrevive”.
A cada frase, a cada párrafo aislado de espacio en blanco y que parece contener una cerrada unidad de tiempo, DeLillo nos obliga a levantar la mirada del papel y reflexionar sobre lo que hemos leído, o lo que es lo mismo: nos exige una mayor participación del ojo y de la mente. La novela se cierra con un párrafo de cuatro líneas que contiene todo el mundo oblicuo y enigmático que podría contener un poema de Emily Dickinson. El misterio no se resuelve. Corresponde al lector completar la historia, posiblemente aún más atroz que la que el texto explícito calla. Ésa es la música del último Don DeLillo, sin duda uno de los más grandes escritores vivos.
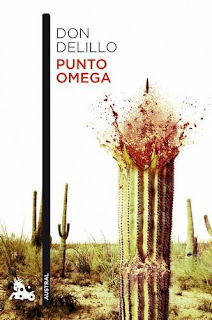
La verdad es que, por todo lo que he leído, Delillo volvió a ser grande con esta novela. Yo todo lo que he leído de él me ha dejado muy buen sabor de boca (aunque no me he atrevido a ún con Submundo), así que ésta también caerá seguro.