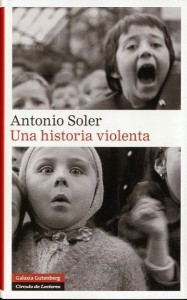Una historia violenta
Antonio Soler
Galaxia Gutenberg, 2013
ISBN: 978-84-15472-93-3
272 páginas
19,50 €
Sara Mesa
Una historia violenta, la última novela de Antonio Soler, funciona como un explosivo cuyo mecanismo se activara al comenzar a leer -justo en la primera línea de la primera página- y que, en una cuenta atrás cuidadosamente programada, avanzara peligrosamente hacia la detonación final. Con ese constante tic-tac en el cerebro pautando el ritmo de la narración, el lector, inmerso en una atmósfera plagada de presagios, sabe que el libro le va a estallar entre las manos. Y estalla, claro que estalla. Sin embargo, no estamos ante una narración que busque un desenlace impactante -aunque lo tenga-, ni un efecto sorpresa. A Antonio Soler no le interesan los golpes de efecto, sino justo lo contrario: dejar muy claro ya desde el título, e incluso con las designaciones de las tres partes del libro («La pelea»/»La herida»/»El veneno») de qué va todo esto. Una historia marcada por la violencia, sí, pero no la violencia que surge en situaciones extremas, sino la violencia sutil, cotidiana, que crece progresivamente, paso a paso, dentro la supuesta «normalidad», agigantándose hasta convertirse en un monstruo que nos acompaña en silencio.
El narrador de Una historia violenta es un niño, de unos 11 o 12 años, que está comenzando a descubrir su lugar en el mundo -años 60, una calle de Málaga, un barrio obrero: coordenadas todas que podrían cambiarse sin alterar en absoluto el sentido de la novela-. Observador nato, narrador testigo, con su mirada registra el mundo que le rodea y, casi sin pretenderlo, con esa asombrosa lucidez que a veces tienen los niños, disecciona sus señales. Confuso, aún inexperto, el niño no conoce todavía las «reglas del juego», pero está empezando a comprender su importancia. Y una vez que alcanza cierto grado de comprensión, descubre asimismo el papel del fingimiento y del silencio: «Yo sabía. Yo vigilaba. Sabía. Comprendía. Eso es, comprendía. Vagamente, remotamente, pero empezaba a comprender. Y fingí, disimulé. Como siempre. No saber nada, no comprender nada. Esa era la defensa. No estar. Ser transparente.» No hay que olvidar que la violencia siempre conlleva miedo, y el miedo, a su vez, violencia, y es en esta rueda en la que entra el niño, como si se tratara de un rito de iniciación para acceder al mundo adulto.
A través de su mirada, observamos sobre todo a la familia Galiana, que ostenta un nivel económico notablemente superior al del resto de habitantes de la calle Lanuza: el padre Guillermo Galiana, el hijo Ernestito, la madre Julia, pero también la tía Tusa y otro tío, don Rodri, que aparece por allí de vez en cuando con extraños cargamentos de cajas. En realidad, la familia Galiana es foco de atención de todo el mundo: las mujeres de la calle mientras lavan, los demás niños, los trabajadores del puerto… Presos de la fascinación, todos comentan; todos callan. A nosotros, lo que nos llega, es un claroscuro: zonas iluminadas, zonas en sombra.
El narrador se obsesiona con la familia Galiana porque es lejana a su mundo de la calle, a sus amigos Mauri y la Popi, pero también porque es turbadora y oscura. No puede evitar establecer comparaciones con su propia familia, y en algún momento parece casi que Ernestito y él quisieran intercambiar sus papeles. El narrador contrapone a los padres -el suyo, que se dedica a, se supone, negocios no demasiado lícitos, y Guillermo Galiana, tan educado pero a la vez tan amenazador-, y también lo hace con las madres, aunque esta comparación resulta algo más compleja, pues se entremezcla con la figura de Tusa, tiñéndose de un erotismo todavía incipiente pero poderoso. En todos estos contrastes hay de fondo una toma de conciencia por parte del niño del lugar de partida de cada uno en la lucha por la vida, una velada reflexión sobre la posición social y las relaciones de poder.
La violencia va creciendo paulatinamente, de una manera gradual pero también contenida, sorda, a través de sucesos que funcionan como pequeñas epifanías: una pelea, una herida, la aparición de una plaga de ratas en la casa de los Galiana. La violencia no está sólo en el final de la obra, sino que late desde el principio: en los juegos de los niños, en el ámbito familiar, en la revelación de la sexualidad. La violencia anida, en toda su complejidad, en una sola calle, de modo que el espacio adquiere una dimensión simbólica, convirtiéndose en un lugar universal. Esta novela no es realista en el sentido canónico del término: no pretende reflejar un momento y un lugar de la sociedad española. Es realista en un sentido mucho amplio: indaga en los resortes del alma humana buscando en ella una verdad, aunque suscitando más preguntas que respuestas. O como el mismo Soler ha dicho, es realista huyendo de todo asomo de costumbrismo.
La sencillez de la narración, sin trucos argumentales ni sorpresas, se entremezcla con un lenguaje muy trabajado y a la vez medido, ajustado. Destaca muy especialmente la presencia de lo sensorial -olores, texturas, ruidos, que tienen una capacidad simbólica, la mayor parte de las veces inquietante-, y la caracterización de los personajes a través de rasgos físicos determinantes -las manchas de la piel de Guillermo, el gesto de Ernestito, el peinado con limón de Mauri, las quemaduras de la Popi, los dientes del padre del narrador, las axilas de Tusa, etc.-.
Una historia violenta, una de las novelas más personales de Antonio Soler, es mucho más fácil de leer que de digerir. Su significado ambiguo, la atmósfera simbólica -y a la vez cercana- o el acercamiento al tabú de la violencia en los niños, nos conducen directamente a la inquietud y al desasosiego. En algunos momentos de la lectura uno piensa en Coetzee y en Agota Kristof, pero también en La cinta blanca de Haneke. No se puede decir más claro entonces lo que trato de explicar desde el principio: que esto es literatura revulsiva, de la que explota y mancha.