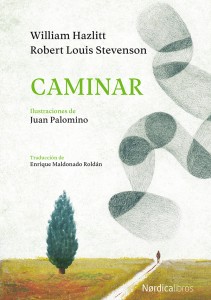
«Si estás preparado para abandonar a tu padre y a tu madre, a tu hermano y a tu hermana, a tu mujer, a tus hijos y a tus amigos, y a no volver a verlos; si has pagado tus deudas, si has redactado tu testamento y has dejado tus asuntos en orden; si eres, por tanto, un hombre libre, entonces estás listo para empezar a caminar”
Henry David Thoreau
MANOLO HARO | En 2021 el aeropuerto de mi ciudad, tras una obra de ampliación iniciada hace poco, podrá recibir a diez millones de pasajeros. El año pasado bajaron la escalerilla seis millones de visitantes. Los comentarios celebratorios de tal desembarco no incluyen la palabra depredación, pero tendría que haber algún término que recogiera la profunda mutación que experimentan hoy día las urbes atestadas de todos estos peregrinos del trolley. Nunca antes en la historia del mundo existió una cantidad tan grande de personas que se movieran por el mero hecho de moverse (y contarlo al instante). Las ciudades han mutado hasta convertirse en un entramado de relaciones comerciales entre individuos de paso y comerciantes de baratijas camp. Caminar se camina, sí, pero, este caminar es estéril y autocelebratorio, no lleva a ningún sitio, solo al propio hotel o al apartamento, y a la certeza de que se está donde se tiene que estar a pesar de los costes que supone que vayamos a Venecia a fotografiarnos en San Marcos o delante de un Bellini en la Academia (en el mejor de los casos). Este movimiento admirable va en aumento: maratones multitudinarios, medias maratones, carreras populares, duatlones, triatlones, etc. El enloquecimiento colectivo que convierte el movimiento en una especie de salvación secularizada ocupa las horas de ocio. El viaje vertiginoso, dando igual adonde se vaya. Nunca se caminó tanto sin fin alguno, a no ser el de consumir entornos artificiales. Robert Louis Stevenson decía que “aquel que verdaderamente pertenece la hermandad caminante no pasea a la búsqueda de lo pintoresco, sino de ciertos agradables estados de ánimo: la esperanza y la energía con las que comienza la marcha en la mañana, así como la paz y saciedad espiritual del descanso de la noche”. Y es la época hiperdeportiva la que contrasta con la de William Hazlitt y Stevenson, donde el concepto del “sport”, el cansancio del deporte, fuera de algún ejercicio a caballo, de esgrima o de caza, no existía. El escocés desaprobaba el saltar y el correr porque sacaban al cerebro del ritmo y de su ejercicio propio. ¿Qué podríamos decir de los maratones multitudinarios y de las excursiones por la ruta del Cares con colas de excursionistas engolfados en sus propios selfies? Por todo ello, leer este librito libera en cierta manera de la soledad al crítico amohinado. Da también la oportunidad de contrastar formas de vida y de pensamiento separadas por más de un siglo, constatado así que la revolución tecnológica no nos ha hecho mejores sino todo lo contrario.
Pero veamos. Robert Louis Stevenson no se hartó nunca de citar a William Hazlitt. Lo admiró como lector atento de su ensayos durante toda su vida. En España hemos tenido poca oportunidad de leer al autor inglés, a no ser por los esfuerzos excéntricos de editoriales como Alba, Sequitur o, ahora, Nórdica. Aunque se ha de apuntar que lo que ha hecho esta última es recoger una antigua edición propia de 2015 y vitaminalizarla con las preciosas y sugerentes ilustraciones de Juan Palomino. Lo que muestra Caminar es un puente entre dos maneras de entender el mundo. Stevenson celebraba a su maestro porque supo unir la razón con la pulsión de la vida y el movimiento. El ensayista inglés atrapó la esencia de la Ilustración bajándola al Romanticismo incipiente. Pienso que lo que le gustaba de Hazlitt a Stevenson era la mezcla de una reflexión propia del XVIII con un humanismo verdadero, más cercano al Renacimiento que al Siglo de las Luces. Los pensamientos de Hazlitt en torno al caminar abundan en la necesidad del viaje, intuido como un fogonazo inefable, una sensación de felicidad momentánea, un encuentro con lo remoto, lo insospechado, lo inhabitual, del que nada se puede rememorar una vez rematado. A la vuelta del camino se podrá recordar otra cosa, pero no aquello que se experimentó in itinere. Stevenson escribe con Hazlitt al lado; es su guía, es el difunto que le presta los ojos al alumno aventajado.
Hazlitt afirmaba que el caminar, el viaje en suma, era la única manera de escapar de los dolorosos pensamientos vinculados a los objetos.
“Salgo de la ciudad con el objetivo de olvidarla, así como todo cuanto contiene”
Caminar, solo (“No puedo ver el encanto de pasear y charlar al mismo tiempo”), ofrece la oportunidad de modificar nuestra manera de pensar, nuestras opiniones y sentimientos. Sin embargo, dice, solo podemos cumplir con nuestro destino en el lugar que nos vio nacer. Cierra sus reflexiones pidiendo pasar la vida viajando por el extranjero para tomar una vida prestada y volver con ella a casa.
En las largas semanas que me he demorado en el disfrute de este volumen, no he dejado de reconocer ciertos pasajes como un espejo, como la acerada y serena superficie de un lago donde observarnos reflejados en nuestros hábitos del siglo que nos vigila. Vean si no este pasaje y cambien la palabra reloj por lo que todos sabemos dolorosamente:
“Conozco una aldea en la que apenas existen relojes, donde nadie sabe más sobre los días de la semana que por una suerte de instinto hacia la celebración del domingo y donde solo una persona puede decirnos el día del mes en el que nos encontramos; por si fuera poco, esta suele equivocarse. Si la gente fuera consciente de la lentitud con la que avanza el tiempo en esa aldea, de los brazados de horas libres que ofrece, muy por encima de lo esperado, a sus sabios habitantes, creo que se produciría una estampida desde Londres, Liverpool, París y todo un conjunto de grandes ciudades donde los relojes pierden la cabeza y marcan las horas, cada uno más rápido que el otro, como si hubieran todos realizado una apuesta. No obstante, todos esos insensatos peregrinos cargarían consigo sus propios sufrimientos ¡en un reloj de bolsillo!”
La literatura sobre el hecho de caminar se ha manifestado con numerosa progenie en las mesas de novedades en estos últimos años. Entre todos los títulos, mis favoritos sin duda han sido Wanderlust. Una historia del caminar de Rebecca Solnit (Capitán Swing, 2015) y Andar, una filosofía de Fréderic Gros (Taurus, 2014). Sumo a estas obras la comentada aquí como complemento literario a dos libros, pienso, de referencia.
El autor de La isla del tesoro no paró de caminar. Habiendo ya contraído la tuberculosis anduvo por Europa, por Estados Unidos y, como se sabe, por las islas del Pacífico. Casi toda su literatura se basa en el encuentro. Su novela más filosófica, El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde, no deja de ser un viaje al interior del espíritu humano. Caminar es casi lo mismo.
Caminar (Nórdica Libros, 2018) | William Hazlitt y Robert Louis Stevenson | Ilustraciones de Juan Palomino y traducción de Enrique Maldonado Roldán | 112 páginas | 16,5 €