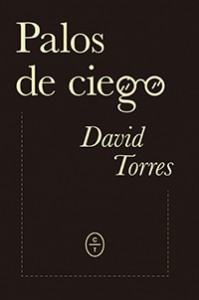 CAROLINA LEÓN | Cuando trabajas en una librería y debes revisar entre treinta y cincuenta novedades editoriales por semana, se agradece mucho que un libro entre por el ojo. Esto no tiene tanto que ver con su presentación gráfica, aunque un poco sí, sino con el encuadre acertado de género, tema y tono en su contraportada. Aquellos que editáis sabéis de la variada fauna librera que va a evaluar vuestras propuestas. Y aquí, Círculo de tiza dio en el clavo bastante. Al menos para esta librera.
CAROLINA LEÓN | Cuando trabajas en una librería y debes revisar entre treinta y cincuenta novedades editoriales por semana, se agradece mucho que un libro entre por el ojo. Esto no tiene tanto que ver con su presentación gráfica, aunque un poco sí, sino con el encuadre acertado de género, tema y tono en su contraportada. Aquellos que editáis sabéis de la variada fauna librera que va a evaluar vuestras propuestas. Y aquí, Círculo de tiza dio en el clavo bastante. Al menos para esta librera.La sinopsis de Palos de ciego presentaba en pocas frases dos motivos entrelazados: un hermano nacido un año antes que el autor, muerto en circunstancias indeterminadas en una clínica madrileña, al que se le puso su mismo nombre durante su único día de vida; y un proyecto de novela aplazado durante veinte años para narrar la matanza de los juglares ciegos ucranianos, en la época de las purgas estalinistas.
Es decir, a priori el libro de Torres que llegaba a mediados de noviembre iba a ser otra muestra de literatura de autoficción, género con desigual consideración entre la crítica, del que a lo largo del año hemos tenido variados y jugosos ejemplos (Una canción de Bob Dylan en la agenda de mi madre, Sergio Galarza, Quién quiere ser madre, Silvia Nanclares, Clavícula de Marta Sanz o Conjunto vacío de Verónica Gerber); género más bien asociado a escritoras, y uno que es muy fácil desprestigiar con algo así como “escritores hablando de sus cositas de escritores”. A mi modo de ver, también es una variante que concentra una gran cantidad de potencia creativa entre lo personal y lo público cuando los ingredientes se marinan bien. Quizá se puede resumir, por no alargarme en este aspecto, en la posibilidad de dar forma a lo informe de nuestras vidas.
Torres deambula por los dos motivos aparentemente inconexos. Desde que un día tropezó con su libro de familia en el que su nombre, David Torres, se repetía, con una fecha de nacimiento un año anterior y una fecha de deceso con un día de diferencia, y se dio cuenta de que pudo haber tenido un hermano mayor. Su madre dio a luz en la clínica San Ramón que es hoy tristemente conocida por haber auspiciado parte de la red de tráfico de bebés que se generó durante el franquismo y hasta bien entrada la democracia. A su madre le dijeron: su bebé murió, y quedó como un caso de mala praxis sin investigar, como un primer intento fallido en una familia que luego tuvo dos hijos más, creciendo desnortados en el Madrid de los setenta. En el otro hilo, el escritor tropezó con los fragmentos que la biografía de Shostakóvich dedica a la matanza de los lirniki y kobzari: cantores folklóricos de Ucrania, siempre personas invidentes, cuya tradición parecía por lo menos incómoda a la Rusia soviética en los años treinta. Supuestamente, en esa década se realizó un congreso de cantores que terminó en una matanza, y él quiso ver ahí un proyecto de novela al que dedicó buena parte de los siguientes años.
¿Fueron masacrados los cantores en el congreso de juglares ciegos de Járkov? ¿Fueron exterminados, en cambio, selectivamente, en persecuciones individuales aquellos que no dejaban de actualizar el cancionero tradicional, nacionalista ucraniano, antirrevolucionario? ¿Se realizó alguna vez un congreso de juglares? ¿Murió el primer David como dice su certificado y el libro de familia de Torres? ¿No fue uno más de los bebés que fueron comunicados a sus madres como nacidos muertos y, al poco, entregados a otras familias afines al régimen y solventes económicamente? ¿Eran los juglares un peligro para la consolidación de la Unión Soviética entre tanto artista decadente, proburgués, individualista y antirrevolucionario? ¿Qué habría sido de la familia de Torres de haber podido criar a ese bebé nacido en el 65? ¿Y de todas esas familias a las que les fueron arrebatados sus bebés? ¿Qué habría sido de la Unión Soviética de no haber perseguido ciertas manifestaciones artísticas con representaciones de la vida popular pre-revolucionaria o de la vida burguesa? ¿Cuántos artistas, músicos, pianistas, compositores, escritores, quedaron en el camino de la represión y el silenciamiento, con o sin la masacre de kobzari que nunca se pudo confirmar?
¿Es Palos de ciego una “novela”, así, entre comillas? Es una novela con todas las letras y, en mi corto juicio, es una celebración de las capacidades del novelista en cuanto que fracasadas. Entrelazando ambos hilos, Torres se revisa como hijo, como hermano, como escritor y hasta como amante (algo pesada su insistencia en los fracasos y el cuelgue de aquel amor fallido que le dio para otra novela), y con los mismos mimbres es capaz de fabular en torno al mito de la masacre de disidentes antisoviéticos, de escarbar en la bibliografía raquítica sobre la supuesta matanza de juglares, de dar voz a personajes fallidos de aquella novela nunca completada, y de perseguir al fantasma del hermano muerto, al primer David, mientras persigue otros fantasmas de adolescencias de barrio obrero o de amores truncados.
En el intertanto, Torres plantea dudas legítimas tanto sobre la lectura del periodo estalinista y la construcción del sentido común de la Guerra Fría (que equiparó el Holocausto nazi con la represión soviética) como sobre la gestión de un capítulo negro tiznado de nuestra historia reciente (con, quién sabe, treinta mil, sesenta mil, trescientos mil bebés sustraídos a sus madres). Extendiendo un poco el tono, plantea dudas también sobre el oficio de novelista, de historiador, de cronista, casi hasta sobre el oficio de lector.
El proyecto de novela fallida (llamada en sus papeles Borrón) se equipara al proyecto de primer hijo que, dejando de lado el asunto de los bebés robados, fue víctima de otro tipo de robo, por tratarse de uno de tantos partos atendidos desde la violencia obstétrica y el poder médico sobre los cuerpos. Torres ni tiene hermano mayor ni tiene novela sobre los juglares, pero: “Muchos años después supe que Borrón era también una metáfora del libro inconcluso, de aquella novela embarrancada en un aborto de papel al poco de nacer. Igual que mi hermano muerto”. La materia del novelista es, me dijo un profesor cuando tenía más o menos doce años, cualquier cosa que tenga a mano. El milagro, que no es tal, consiste en cocinar los ingredientes a la temperatura y en la proporción adecuadas. El novelista, en esta novela, es un ciego con un palo en un mar de incertidumbres, que entra a estacadas por el ojo, para dejar preguntas muy jodidas en nuestras manos y un brillante texto en el año que acaba.
Palos de ciego (Círculo de tiza, 2017), de David Torres | 280 páginas | 22 euros