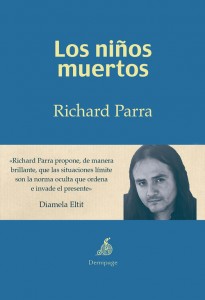 ILYA U. TOPPER | Hay novelas que uno lee para ver si acaban bien o mal. Y otras que uno lee para saber de qué manera acaban mal, dije alguna vez. Lo recordé durante la lectura de Los niños muertos, pero pronto me di cuenta de que esta novela pertenece a una categoría distinta. Porque para acabar mal, una historia tiene que tener esperanzas truncadas, moverse en el filo entre lo que pudo haber sido y lo que será, tiene que recurrir a la existencia del bien.
ILYA U. TOPPER | Hay novelas que uno lee para ver si acaban bien o mal. Y otras que uno lee para saber de qué manera acaban mal, dije alguna vez. Lo recordé durante la lectura de Los niños muertos, pero pronto me di cuenta de que esta novela pertenece a una categoría distinta. Porque para acabar mal, una historia tiene que tener esperanzas truncadas, moverse en el filo entre lo que pudo haber sido y lo que será, tiene que recurrir a la existencia del bien.
El bien no existe en el universo que traza Richard Parra (Comas, Lima, 1977). Dicen en la prensa peruana que Comas es el distrito con más inseguridad ciudadana de todo Perú, y nos creemos que el autor habla de lo que conoce: la novela se lee como si alguien hubiera puesto una cámara de vigilancia en calles, habitaciones, dormitorios, aulas, patios, basureros, comisarías, con micrófono, y ahora nos relatara con una voz monótona, sin dejar traslucir emoción alguna, lo que muestran las imágenes.
Prueben ustedes, sin cambiar el timbre ni la respiración: “Isaura y Daniel juegan a las carreras y comen helado de chocolate.” “Los hermanos asaltan a las parejas que se besan en el malecón. Las amenazan con un cuchillo oxidado. Les arrebatan el dinero, el reloj, las zapatillas y las carteras.” “Un hombre ya les roció kerosene en los pies y amenaza con quemarlos”. “Isaura le hace chupar tanto sus tetas que Daniel acaba con la lengua adolorida”.
Juego, avaricia, sexo, muerte: les pueden ustedes poner categorías a las imágenes, pero el fluir de fotogramas no se altera. Nunca sabremos qué piensan los personajes, qué sienten – porque algo sentirán, digo yo – o por qué deciden actuar como actúan. Sólo observamos sus actos, como si fuera una película muda. Escuchamos sus diálogos, sí, pero los diálogos forman parte de esta fachada tras la que se esconden las personas.
El efecto es brutal: Daniel, Isaura, Efraín, Simón, Micaela y los demás adquieren una cualidad de robot que actúa tal y como ha sido programado, sin plantearse decisiones, sin opción a una vida distinta. Richard Parra decide a su manera la vieja disputa filosófica sobre el libre albedrío: no existe.
Basureros, cadáveres, disparos de pistola, un mundo donde es una suerte inmerecida que la policía te lleve preso para torturarte en comisaría: así, al menos, no te linchan los vecinos prendiéndote fuego. (“Por favor, no nos maten: sólo queríamos robar”). Y Richard Parra ni siquiera nos cuenta los asesinatos, no, eso nos lo ahorra con cierto tacto: sabe, cabrón que es, que no le hace ninguna falta para tenernos agarrotados los dedos en las páginas.
Porque Parra puede. Se puede permitir el lujo de coger todos esos trozos de cinta de videocámara de vigilancia, tirarlas al aire y volver a pegarlos tal y como han caído, encadenando sin orden ni concierto escenas de tres generaciones y dos provincias distintas, de Ayacucho a Lima, de unas niñas en el pueblo donde mandan el alcohol, la violencia, la explotación, a unos padres en la ciudad que con toda su violencia, su alcohol y su explotación quizás fuera la parte amable de la medalla peruana.
Eso truco narrativo ya lo conocemos: nos lo mostró con rara maestría de prestidigitador don Mario en La casa verde, probablemente su obra inmortal. Pero Parra va más allá y pega también sin concierto ni orden las escenas dentro de cada generación, cada escenario, dentro de cada secuencia, saltando adelante y atrás, como un perro que se quiere morder la cola, sin importarle en absoluto si el lector cree necesario descubrir una fórmula secreta tras la numeración aleatoria de las escenas. Porque al final uno se deja arrastrar. Y sí, por extraño que parezca: cual escalera de naipes, la historia procede linealmente, como debe ser, hasta el inevitable y preciso disparo final.
He mirado en las estadísticas, y Perú no es ni de lejos el país más violento de América. Con algo como 7 asesinatos al año por cada cien mil personas, no llega ni a la mitad de México, un tercio de Brasil, una décima parte de Honduras, pero claro, no deja de ser siete veces más de lo que acostumbramos a vivir en Marruecos, España o Portugal. Cierto: Turquía, país donde vivo, no anda tan lejos de Perú con un 4, pero la violencia, los disparos, aquí explotan de repente, en un enfado, en un crimen que en otros siglos se llamaba pasional o en un feudo de familias con escopetas, pero la violencia de Los niños muertos es otra cosa.
Es una muerte cotidiana y sucia que permea todo, una especie de humedad viscosa que se te pega en la piel cual tufo de basurero, es una violencia miserable, de la ley del más cabrón, de la venganza sin esperanzas. La muerte, en la novela de Richard Parra, es una mosca cojonera.
Sí, eso es Literatura.
Los niños muertos (Demipage, 2015) de Richard Parra | 286 páginas | 18 €